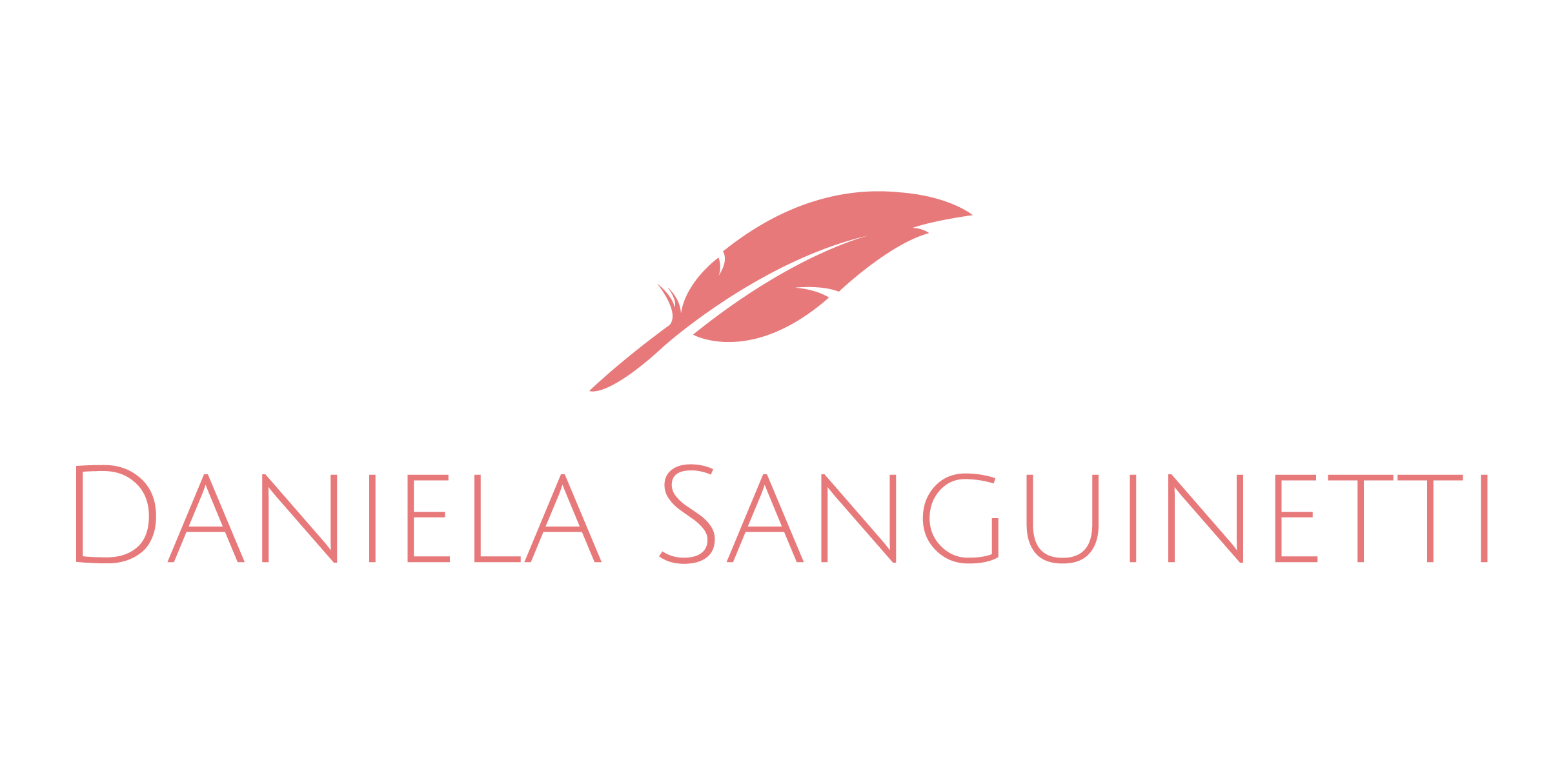Un hijo llora a su padre enfermo. Sentado al pie de su cama, lo ve dormido y trata de que su sufrimiento no haga ningún ruido, para no despertarlo.
Hace ya tanto tiempo que, día a día, lo ve marchitarse envuelto en su tristeza; que ve como la piel se le vuelve gris del desgano; como la apatía desgrana uno a uno sus músculos; como el pecho se le hunde en el vacío de la nada misma.
Hace tanto tiempo que su voz es un débil murmullo que arrastra palabras sin sentido, tanto que la luz de su sonrisa se extinguió con la rapidez de una vela encendida bajo la tormenta.
La soledad parece haberlo abrazado, tan fuerte, que ya ni sus huesos se resisten a la apatía cotidiana.
Nada parece hacer eco en lo profundo de su abismo, todo se aletarga disuelto en la ausencia de sus ganas. No hay sabor en su boca que lo empuje a buscar algo más, no hay motivo en el espejo en donde ver un destello que ilumine su mirada.
Pero su hijo insiste, trata de invitarlo a buscar un motivo. Todavía no quiere soltar la última llama de su esperanza. ¡Si tan sólo pudiera encontrar la manera de arrastrarlo de vuelta!… sueña en vano cada día.
Anhela con llegar a su casa y escuchar que la música vuelve a sonar alto, que lo llama y le cuenta el verdadero significado de esas letras, que ahí donde parece que repiquetea la melodía, bailan las notas y los dedos con el instrumento.
Necesita oírlo hablar, otra vez, de sus días de gloria, de las historias del pasado, de aquellas por las que tantas veces protestaba por sabérselas de memoria…
¡Que no daría hoy por escucharlas una vez más!… O que reviva en la pantalla a algún gran actor en blanco y negro y que se fascine, otra vez, ante la sabiduría de su parlamento…
¡Que no daría hoy por sentir el miedo en el estómago que le provocaban sus gritos de enojo sin sentido! … ¡Cualquier cosa!… Cualquiera, antes que aquel devastador y triste silencio.
Todos le dicen, al hijo, que ya no queda demasiado por hacer, que no hay muchas formas de ayudarlo, que el aferrarse a la vida o soltarse no depende de nadie más que de él mismo.
Y él, carne de su carne, no haya en esas palabras más que punzantes dagas que traspasan de lado a lado su alma. Pero, aun así, enojado por momentos y envuelto en compasión durante otros, llora sin consuelo.
¿Qué he hecho mal?; se pregunta en silencio. ¿Cuánto de todo lo que necesitaba darte, egoístamente no te di, para que hoy hagas un esfuerzo para quedarte aquí, conmigo, para que vivas para mí?
Si no hay un veneno que corra en tu sangre, más que ese que tú mismo te empeñas en inyectarte; si no hay inmovilidad en tu cuerpo, más que esa que te obligas a inculcarte.
¿Por qué mis caricias no te colman? ¿Por qué mis brazos no llegan a tocarte? ¿Por qué el futuro juntos no es suficiente razón para quedarte? ¿Por qué?
¿Cómo le explico a la inocencia tierna de mi niño que su héroe está dándose por vencido? ¿Dime que le digo cuando me pregunte por que ya no encuentras en sus ojitos un motivo? … ¿Dime como le digo?… se grita a sí mismo una y mil veces en la agonía de su silencio.
Cómo si escuchara su mudo reclamo, el cuerpo débil del hombre, gira con gran esfuerzo y contempla con sus pupilas, casi vacías, el desconsuelo de su hijo. Alarga como puede la mano y trata con la poca fuerza que le queda, de estrechar aquella otra que tantas veces sostuvo.
Su hijo levanta la vista y se enjuaga las lágrimas que rebalsan desmedidas. Sabe lo que aquel apretón significa. Sabe que en lo profundo de sus ojos ahuecados le pide perdón, sabe que, aunque lo esté viendo, hace ya mucho tiempo que se ha ido, sabe que no hay nada más por hacer…
El anciano, lo suelta, vuelve a girar y se queda dormido…
Y el hijo, tan vacío y desconsolado como antes, entiende, aunque lo niegue, que más allá de su infinito cariño, de todos sus esfuerzos por mantenerlo a su lado, el hombre que le dio la vida se dejó vencer por la muerte que aún no ha venido a buscarlo.